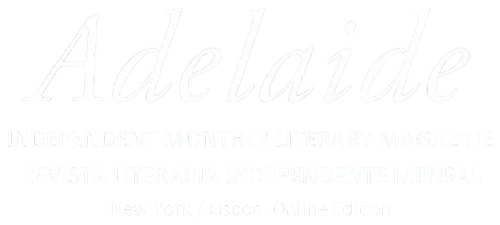Capitulo uno – LA LLEGADA
Michael llegó a Nueva York un miércoles sobre las siete de la tarde. Caminó hacia la salida del área de llegadas internacionales del aeropuerto JFK. Fuera le esperaba una tarde de principios de marzo fría, húmeda y oscura. La lluvia salpicaba el muro que había en frente de la terminal, una pared llena de gente cargando sus maletas y caminando en distintas direcciones.
Michael se paró bajo la marquesina que había enfrente del edificio de entrada y se encendió un cigarro. No había fumado durante las más de 12 horas que había durado el viaje en avión desde Burcarest a París y desde París a Nueva York y necesita un cigarro.
No quería admitirlo, pero estaba nervioso. Cuando dejó Nueva York hacía ya tres años, tenía 50, aún estaba casado, poseía un apartamento en Brooklyn, un negocio que iba bien y muchos amigos. Ahora estaba divorciado y no tenía donde ir. Ni su exmujer, ni sus hijas mayores, ni muchos de sus amigos le hablaban. No tenía ninguna fuente de ingresos y solo le quedaban 230 dólares en el bolsillo; sin embargo, estaba orgulloso de estar de vuelta. En Bucarest había hecho mucho daño, un daño muy peligroso y además, irreparable. Su única salida era volver a Nueva York. «Necesito reordenar mi mente y resolver los problemas desde aquí», pensaba Michael.
Aún no sabía qué hacer ni cómo salir adelante, pero tenía todavía tres días para encontrar una solución. Una habitación en el hostal YMCA de Flushing, en el barrio de Queens costaba 60 dólares por noche. Tenía el dinero suficiente para pagar esos tres días y era ahí donde había planeado quedarse hasta que supiera cuál sería su próximo destino. Si no daba con una solución, se vería en la calle, y no era eso lo que quería. No obstante, en ese momento en lo único que pensaba era en encontrar la manera más rápida y económica de llegar a Flushing. Estaba cansado. Tomó el Airtrain hacia Jamaica Station y desde allí cogió un autobús que le llevaba a Flushing. Fue un viaje largo. Llegó a su destino un poco antes de las nueve. Caminó dos manzanas desde la estación de autobuses hasta llegar al hostal y entró.
Era una habitación pequeña pero acogedora con dos camas individuales, una mesa, una cómoda con un espejo y una televisión. El baño estaba fuera, al final del pasillo. Michael deshizo su equipaje. Solo llevaba dos camisas, un jersey, dos pares de calzoncillos, dos de calcetines y su ordenador. Aparte de la ropa que llevaba puesta -un traje negro, una camisa negra, zapatos negros, calcetines, calzoncillos, una chaqueta de cuero primaveral y un pañuelo de seda-, esas eran todas sus pertenencias.
Salió para comprar algo de comida y de artículos de aseo a la tienda que había en Main Street. Todavía lloviznaba pero no le molestaba la lluvia. Miraba a la gente que caminaba a su alrededor. Eran coreanos. Flushing era un barrio coreano con muchas tiendas y restaurantes de diversas nacionalidades. Michael conocía bien la zona. Había vivido allí durante dos años con su mujer y sus hijos antes de que se mudaran a Brooklyn.
Caminar calle abajo le hacía recordar cosas del pasado. Miraba a los escaparates, a los edificios, a la panadería que hacía esquina entre Main Street y Roosevelt Avenue. Todo le resultaba familiar. Pasó por el edificio en el que vivieron y sintió que casi podía oír las voces de sus hijas hablándole. Durante un instante se apoderó de él la melancolía, pero el pasado no podía volver. Debía dejarlo atrás y centrarse en su situación actual. Tres días pasarían rápido y debía encontrar la forma de sobrevivir en Nueva York.
Se paró en la estación de metro y se compró un billete semanal. Tendía que moverse mucho durante esos tres días y el metro era la mejor opción.
En la tienda compró un cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, desodorante, crema de afeitar y una cuchilla y una gran bolsa de patatas fritas. Le quedaron 15 dólares, así que decidió comprarse una botella de vino pequeña por cinco para celebrar su vuelta a Nueva York. El resto sería para comprar comida los próximos días. Todavía tenía dos paquetes de tabaco, así que estaba servido. Servido si conseguía encontrar una solución en un par de días, claro.
De vuelta a la habitación, se quitó los zapatos, puso la tele y se sentó en la cama. La televisión no tenía TDT, solo los canales básicos, así que puso las noticias de las 10. Hacía mucho tiempo que no veía las noticias locales de Nueva York; sin embargo, le fue imposible concentrarse en su contenido. El sonido de la televisión era un recordatorio del lugar en el que se encontraba. Era un sonido representativo del entorno.
Estaba de vuelta en Nueva York, sin dinero y sin nadie a quién pedir ayuda. Pero para él, aquella situación era bastante mejor que seguir en Bucarest. Si se hubiera quedado, en solo cuestión de días habría acabado en la cárcel o muerto. Estaba metido en problemas demasiado gordos y la única solución era salir de allí. Y ahora tenía que actuar rápido si no quería acabar en la calle. Tenía que encontrar un lugar en el que quedarse y una fuente de ingresos.
Michael abrió la botella de vino. Había tenido suerte: tenía tapón de rosca. De haber sido un corcho, lo habría pasado un poco mal para abrirla. Echó el vino en una pequeña tacita que encontró en la mesa de la habitación. Se miró en el espejo de la cómoda, levantó la taza y se dijo así mismo: «Salud, Michael. Bienvenido a Nueva York».
No le gustaba su reflejo. Su pelo y su barba tenían más canas que antes. Veía arrugas que no estaban hacía un año. Parecía más viejo y más cargado de problemas. Lo que le había caracterizado durante muchos años, ese brillo constante en sus ojos castaños, se había esfumado por completo. Ahora era un hombre cansado, un hombre derrotado. En los últimos meses había perdido bastante peso y esto, para un hombre de metro ochenta y delgado, hacía que no pareciese él, si no su sombra.
Michael sacó un pequeño cuaderno de notas negro de la marca Moleskine de su mochila y comenzó a hojearlo. En él había anotado sus contactos durante los últimos años: sus nuevos amigos, sus socios y sus familiares. Fue bajando poco a poco de un nombre a otro en la lista. A la mayoría de las personas las debía algo, o un favor o dinero, así que no podía llamarlas para pedirlas nada. El resto era amigos muy cercanos de su exmujer y, por tanto, tampoco podía contactar con ellos.
Pensó en su pasado y en la cantidad de gente a la que había conocido mientras vivía en Nueva York. Nunca supo cómo mantener y alimentar las amistades. A la mayoría de sus amigos solo les llamaba cuando necesitaba algo y luego no lo volvía a hacerlo hasta la próxima vez que tuviera que pedirles un favor. La gente se daba cuenta y hablaba de sus malas costumbres. Sabía la importancia que tenía el hecho de no cerrar las puertas que iba dejando atrás en ningún tipo de relación, pero de una forma y otra siempre se las apañaba cerrarlas y perder la oportunidad de retomar sus relaciones de amistad o de volver a las asociaciones a las que había pertenecido. Así que después de 20 años viviendo en Nueva York, la lista de las personas a las que podía recurrir se reducía muchísimo.
Eligió un par de nombres de personas con las que podía tener alguna oportunidad y copió sus números de teléfono en un trozo de papel. «Les llamaré mañana», pensó.
Michael estaba cansado pero no podía dormir, pero después de terminarse la botella de vino, le venció el sueño.
Le despertó el ruido del camión de la basura. Era pronto. Se fue al baño y se tomó una larga ducha. Se vistió, metió el portátil en la mochila y bajó a la calle.
Era una mañana de jueves húmeda y nublada. Hacía frío y no había sol. Michael paró en un McDonald’s y se compró un café para tomárselo en el tren.
Decidió ir a la librería de Barnes and Noble que había en Union Square. Allí tenían wifi gratis y necesitaba comprobar sus correos electrónicos y mirar en la página de Craigslist para ver si encontraba alguna oferta de empleo buena. No sabía si encontraría algo. Hacía 15 años que no trabajaba para alguien. Desde entonces siempre había sido autónomo. Además, ya no era joven. Para la mayor parte de los puestos ofertados era o demasiado mayor o muy cualificado.
Eran más o menos las 8 cuando llegó a Union Square. Se dio cuenta de que la librería no abría hasta las 10 y de que tendría que darse una vuelta hasta entonces. Podía ir mientras al Starbucks, pero eso conllevaba gastarse otros dos dólares en un café, así que decidió caminar.
Subió Brodway hasta la 23, cruzó Park Avenue y volvió a Union Square. En dos horas le dio tiempo a dar muchas vueltas. Miraba a la gente que pasaba a su lado. Todos estaban muy ocupados. Todos iban a algún sitio. Tenían prisa por llegar al trabajo o a la escuela, o volvían a casa del trabajo. Tenía la sensación de ser el único que caminaba sin rumbo, lento, esperando que pasara el tiempo, y parecía que todos lo sabían.
Hasta hace 3 años era una de las personas más ocupadas de Nueva York. Tenía prisa. Tenía un objetivo. «Ahora todo ha cambiado», pensó. Ahora era un hombre sin hogar, con el bolsillo pelado y sin una perspectiva de vida clara. Solo Dios sabía cómo saldría de aquella situación.
Se detuvo enfrente de la librería diez minutos antes de las diez. Había bastante gente esperando a que abriera. La mayoría eran clientes madrugadores que querían comprar un libro o una revista o simplemente tomarse una taza de café en la acogedora cafetería de la librería. Otros eran personas sin hogar, sin afeitar y poco aseados. Querían usar el baño o esconderse en alguna esquina intentando entrar en calor mientras simulaban estar buscando un libro.
Michael sabía que lo único que le diferenciaba de aquellos hombres era que había pagado dos noches más en el hostal YMCA y que tenía alguna moneda en el bolsillo.
Entró en la tienda y se dirigió a la cafetería que había en la tercera planta. Fue uno de los primeros en llegar, así que pudo coger una mesa cerca de la ventana que daba a Union Square. Era un buen sitio para pasar las próximas horas. Podría organizarse, trazar algún plan, buscar en Internet y estudiar las opciones que tenía.
El olor a café tostado recién hecho era tentador. Se compró uno pequeño y un donut con azúcar. Pensó en que eso sería su comida para todo el día. No podía permitirse nada más si quería comer algo los próximos dos días.
Accedió a Craiglist pero no encontró ningún puesto de trabajo que mereciese la pena. Sin embargo, no era ese el único problema. El hecho de haber trabajado como autónomo durante tantos años había propiciado que no tuviera muchas referencias laborales. Si había algún puesto que solicitar, no sabía qué poner como referencia.
Michael entró en su cuenta de Google. Había muchos correos de sus antiguos socios de Bucarest. Se habían dado cuenta de que algo iba mal y de que había desaparecido. Estaba seguro de que estaban aterrados y de que estaban buscándole por todos lados, en su apartamento y en su oficina. Al menos se había salvado de su rabia. Realmente se dio cuenta de que se encontraba en una situación muy delicada cuando le enviaron a aquel asqueroso hombre hacía dos días a su apartamento para cobrar sus deudas.
—Michael, todo lo que nos debes se lo debes ahora a él, y quiere el dinero de vuelta en 48 horas.
Un simple vistazo a aquel hombre le sirvió para saber que había traspasado la línea. Si no quería terminar en el alcantarillado de Burcarest, tenía que salir corriendo.
No era una decisión fácil de tomar. Hace tres años, cuando dejó Nueva York y se mudó a Bucarest, pretendía quedarse allí y no volver. Tenía un pequeño apartamento al sur de la ciudad, un gato, una novia de 24 años y muchos amigos con los que le gustaba quedar en los bares de alrededor. Si no fuera por lo desastroso del negocio editorial que emprendió en la ciudad, el origen de todos sus problemas, la vida en Burcarest habría estado bien.
Y ahora estaba sentado en la cafetería de Barnes and Noble intentando dar con la solución. Miró una vez más a su libreta, pero aparte de los dos nombres que había seleccionado la noche anterior, no podía llamar a nadie más.
Uno de ellos era Jack Rothstein. Era un banquero que trabajaba en la oficina del Deutsche Bank de Park Avenue, en Nueva York. Michael le conocía tanto a él como a su pareja, Mark, del Club Grolier, Club del que Michael era miembro desde hacía muchos años. Michael pensaba que aún les caía bien. Solía pedir prestado a Jack pequeñas cantidades de dinero, pero siempre se lo devolvía, así que pensaba que, si no había otro, sería bueno contactar con ellos. Además, lo bueno que tenía Michael es que nunca había mostrado hacia ellos ningún tipo de prejuicio por el hecho de tratarse de dos homosexuales viviendo juntos. Muchos miembros del club sí los tenían. Michael siempre lo había respetado.
El otro contacto era David Elliot. Era un director de marketing que vivía en Greenwich, Connecticut. Michael le conocía de la Logia Masónica. Durante casi 20 años ambos pertenecieron a la Logia Lafayette nº 30 situada en la Gran Logia de Nueva York. Michael dejó la masonería en 2008, pero pensaba que a David aún le seguiría gustando y que le ayudaría. Años atrás, David había perdido mucho dinero en la bolsa y Michael fue uno de los muchos amigos que le ayudaron a recuperarse y a emprender un nuevo negocio. Esperaba que David se acordara.
En vez de llamarle, Michael escribió un correo electrónico a Jack explicándole la situación en la que se encontraba. No estaba seguro de que el número que tenía de su amigo todavía funcionara.
En el correo le decía a Jack que había estado en Rumanía durante 3 años, que había perdido todo su dinero y que había fracasado en sus negocios. Le contó también que había vuelto a Nueva York y que estaba buscando un lugar en el que poder quedarse hasta que se resolviera la situación, un trabajo y algo de dinero para poderse reponer. Michael no quería dar muchos más detalles. No estaba seguro de si Jack y Mark seguían manteniendo contacto con su exmujer. Ella era la última persona en el mundo con la que ahora mismo le gustaría compartir sus problemas.
Mientras mandaba el correo pensaba en lo triste de la situación. En su lista de contactos de Gmail tenía más de 7000 contactos entre los que se encontraban miembros de la familia, socios, conocidos y mucha más gente con la que se había topado durante todos los años que había pasado en Nueva York. Y ahora, de toda esa gente solo podía contar con dos. Se preguntaba qué tipo de persona había sido. Era como un elefante entrando en una tienda de todo a 100 que arrasaba con todo y solo dejaba atrás daño. ¿Cómo era posible que no pudiera mantener relación con ninguna de las personas que habían pasado por su vida?
Michael salió de Barnes and Noble sobre la una del medio día. Se encendió un cigarrillo mientras buscaba una cabina para llamar a David.
—Hola David. Soy Michael. ¿Cómo estás?
—¡Michael! Hola, amigo. ¡Qué sorpresa! Llevaba mucho tiempo sin saber de ti. ¿Cómo te va?
—No muy bien… por eso te llamo.
—¿Por qué? ¿Qué pasa?
—Estoy de nuevo en Nueva York y no estoy muy bien que digamos. No sé muy bien lo que sabes de mis aventuras.
—Lo último que oí es que te divorciaste.
—He pasado los últimos 3 años de mi vida en Rumanía intentando abrir un negocio editorial y he perdido todo mi dinero en esas inversiones. Ahora que estoy de vuelta en Nueva York estoy buscando algún lugar en el que quedarme y un trabajo. Tampoco tengo dinero, así que te pediría un pequeño préstamo de unos cuantos cientos de dólares. Solo te pido que me ayudes hasta que pueda recuperarme. No estoy bien, amigo, y no hay mucha gente a la que pueda recurrir para pedir ayuda.
—Siento escuchar todo lo que me dices, Michael. Y me gustaría poder ayudarte, pero últimamente las cosas no me van bien. El negocio no marcha muy bien, mi mujer lleva sin trabajar mucho tiempo y yo mismo estoy pidiendo dinero a unos y a otros para poder pagar las facturas. Es difícil. Mis gastos mensuales son bastante elevados. Así que, difícilmente puedo prestarte dinero. Tengo un amigo que va a abrir un negocio de marketing y necesitará escritores. Puedo darte su número de teléfono. Puedes llamarle y decirle que vas de mi parte. Eso es todo lo que puedo hacer por ti. Lo siento, bro.
—David, me da mucha vergüenza decirte esto pero, con cualquier cosa me basta —Michael siguió insistiendo—. Me quedan 10 dólares en el bolsillo y dos noches pagadas en el hostal YMCA. Si no hago nada, estaré pronto en la calle. Necesito ayuda de inmediato, no sé si sabes lo que quiero decir.
—Lo siento, Michael, pero no puedo hacer nada. Puedo hablar con otros hermanos masones de la Logia, pero creo que no dejaste muy buen sabor de boca al irte. No obstante, preguntaré. ¿Has hablado con tu exmujer?
—No, David, no corras la voz. No quiero que nadie sepa la situación en la que me encuentro, y menos mi exmujer. ¿Puedes darme el teléfono de tu amigo, por favor?
David le dio el número de teléfono y le dijo: —Lo siento, Michael. Tengo que coger otra llamada. Buena suerte. Y colgó.
Michael se pasó el resto de la tarde caminando. Subió Park Avenue hasta la 96, cruzó Central Park hacia el lado oeste y bajó Brodway hasta Union Square. No estaba cansado, pero la mochila le pesaba más y eso le hacía sentirse incómodo.
Por la tarde se fue al McDonald’s a tomarse un respiro y a comprobar su correo. Pidió un café. Le costó 99 céntimos, la mitad que en Barnes and Noble. La cafetería de Barnes and Noble era un lugar mucho más acogedor y cómodo, pero el McDonald’s también tenía wifi.
Jack no le había contestado. Y eso no era una buena señal. Michael conocía a Jack lo suficiente como para saber que era muy servicial con su correspondencia. Nunca dejaba un correo sin contestar aunque fuesen frívolos y de poca importancia. ¿Era posible que Jack le hubiera ignorado tanto a él como a su petición de ayuda? ¿Era posible que ni siquiera se dignara a contestar con un sí o un no y que simplemente le ignorase?
Cuando Michael salió del McDonald’s eran ya las 9 de la noche. Hacía frío para ser marzo, pero se estaba bien. La plaza de Union Square estaba iluminada por las luces que salían de las tiendas. La gente caminaba por allí en todas direcciones. Había bastantes chicas guapas. Estaba sentado en una mesa en medio de la plaza fumando un cigarro y viendo a las chicas pasar.
De pronto le vino un pensamiento a la cabeza. Se acordó de los momentos en los que él era el único que caminaba por Union Square hacia los clubes y restaurantes. Se preguntaba si aquellos días volverían alguna vez.
Michael volvió a Flushing, a la habitación de su hostal. El primer día en Nueva York no había sido muy bueno. Tenía la necesidad de beber algo, de olvidarse de todo, pero no tenía dinero. Si compraba otra botella de vino se quedaría sin dinero, y eso no podía ser.
Miraba a la tele sin prestar atención al programa. Michael quería encontrar una solución pero no podría pensar en nada. Sí, bueno, había cosas que había podido resolver. Había escapado de Bucarest pero, ¿y ahora qué? No le venía nada a la cabeza. Y eso le hacía ponerse nervioso. ¿Qué pasaría si no daba con una solución? ¿Qué haría?
No podía quedarse allí sentado. Necesitaba un cigarro. Caminó por Flushing para ver si le venía alguna idea.
Sonó su teléfono rumano. Aún le quedaba algo de saldo, así que le seguía funcionando. Era su novia de Bucarest. Contestó.
—Hola, Eliza, mi amor, ¿cómo estás?
—Hola, pequeño. No muy bien, Michael. Te hecho de menos… mucho. No me has llamado y eso me ha preocupado. No podía dormir. ¿Ya estás en Nueva York?
—Sí, estoy aquí. No estaba seguro del saldo que tenía en el teléfono. Por eso no te llamé. Te iba a escribir un correo esta noche.
—Mickey, pequeño, esto es un caos. Es horrible. Todo el mundo te busca. Cuando llegué a casa anoche de trabajar, Volodya estaba enfrente de mi piso con dos hombres que daban miedo, sentados en coche, esperando. Me sentaron en el asiento de atrás y me llevaron a tu casa. Aparcaron y estuvimos durante dos horas esperándote. Me preguntó por tu paradero y me amenazó. Le dije que te habías ido a Nueva York y que volverías en una semana, pero no me creyó. Le dije que no te irías a ninguna parte sin mí. El hombre que estaba sentado a mi lado me agarró la cara con la mano y me dijo que si no les decía donde estabas me violarían y me harían cortes con un cuchillo. Cuando empecé a gritar, Volodya abrió la puerta y me echaron de allí. Aún tengo un ojo morado y la mejilla hinchada. Tengo miedo, Michael. Mi padre se enfadó mucho cuando me vio… y lo peor es que no puedo contarle la verdad sobre lo que ha pasado y el porqué. Esos hombres son peligrosos, Michael. Tengo miedo de que vengan otra vez.
—Por favor, no te preocupes, Eliza. Llamaré a Volodya y hablaré con él. No irán allí más. Ten paciencia, amor. Tan pronto como me asiente aquí, te mandaré un billete de avión para que te vengas conmigo. Será más o menos antes de finales de mes. Te lo prometo. Te quiero mucho y yo también te echo de menos, pequeña.
—Ay, Michael, te necesito cerca. Estoy acostumbrada a dormir en tu cama contigo. Por favor, date prisa. Quiero estar cerca de ti. Necesito sentir tus abrazos. Te quiero, Michael.
—Yo también te quiero, Eliza. Todo irá bien. Ya lo verás. No te preocupes. Tengo que dejarte. Creo que me estoy quedando sin saldo. Buenas noches, amor. Que descanses. Un beso.
—Te quiero. Un beso, Mickey.
Michael colgó. Se enfadó mucho por que Volodya hubiera ido a por Eliza, se sentía culpable. Le temblaban las manos. Quería gritar, pero no lo hizo; se encendió otro cigarro. Michael se sentía indefenso. Quería a Eliza, sin embargo la había dejado allí sabiendo que Volodya intentaría llegar a él por medio de ella. No tenía elección. No tenía dinero. Incluso el dinero que le ayudó a volver a Nueva York, lo había tomado prestado de Volodya con falsas excusas. Eso hizo que Volodya se enfadase aún más ya que había sido su dinero el que le había ayudado a escapar. Se debía sentir estúpido. La historia de asentarse en Nueva York y mandarla un billete era también una mentira. No había forma de que se asentase allí antes de final de mes ni de tener el dinero suficiente como para conseguirla un billete de avión. Solo podría hacerlo si pasaba un milagro o robaba algún banco (y no le cogían, claro).
Michael no la mentía a propósito, no quería engañarla. Quería traer a Eliza a Nueva York; sin embargo nunca la dijo que, en realidad, nada le esperaba en Nueva York. Que tendría que empezar desde el principio, como si todo esto hubiera sucedido hacía 25 años cuando llegó por primera vez a Nueva York. Incluso peor. Por aquel entonces tenía un lugar en el que quedarse y un trabajo. Ahora no tenía nada.
También la había mentido cuando la había dicho que iba a llamar a Volodya. Sabía que no arreglaría nada. Si le llamaba para decirle que dejaran en paz a Eliza, le dejaría ver que eso le preocupaba e irían a buscarla más veces. La única opción que tenía era ignorarle. Se calmarían después de un tiempo, estaba seguro.
Sobre la traductora María Gil del Campo es traductora y revisora autónoma. Traduce hacia el español desde el inglés y el francés. La mayor parte de sus trabajos se han centrado en la traducción técnica y literaria. Apasionada de la traducción en general, y de la literaria en particular, dedica gran parte de su tiempo a lo que ella llama «enriquecer el mundo». Y es que, así es como ella se toma la traducción, como el arte y la ciencia que posibilita la conexión del globo contribuyendo a su progreso y desarrollo. «El traductor es parte activa y absolutamente necesaria del mundo en el que vivimos», dice María. Esa ferviente sentencia es la que siempre utiliza para definirse. Maria Gil del Campo, a translator from Madrid, Spain, holds a degree in Modern Languages and Translation and Master’s degree in Mediation, Translation and Interpreting in Public Services from the University of Alcalá. To learn more, please visit Maria’s Blog.  |